De la Phantasie freudiana al Fantasme lacaniano. Un recorrido posible.
- Luciana Merkt
- 24 may 2022
- 23 Min. de lectura
Actualizado: 25 may 2022

El presente escrito se propone realizar un recorrido por la noción psicoanalítica de fantasma, tomando como punto de partida el concepto de phantasie freudiano para abordar la noción de fantasme tal y como lo planteó Lacan a lo largo de su enseñanza.
- ¿Qué vamos a hacer Albertine?
Ella sonrió y, tras una breve vacilación, repuso:
- Dar las gracias al Destino, creo, por haber salido tan bien librados de todas esas aventuras… de las reales y las soñadas.
- ¿Estás segura? – le preguntó él.
- Tan segura que sospecho que la realidad de una noche, incluso la de toda una vida humana, no significa también su verdad más profunda.
- Y que ningún sueño – suspiró él suavemente – es totalmente un sueño.
Ella cogió la cabeza de él entre sus manos y la apoyó cariñosamente contra su pecho.
- Pero ahora estamos despiertos – dijo – para mucho tiempo.
Para siempre, quiso añadir él, pero, antes de que pronunciara esas palabras, ella le puso un dedo sobre los labios y, como para sus adentros, susurró:
- No se puede adivinar el futuro.
Arthur Schnitzler, Relato soñado (Traumnouvelle, 1926)
Un breve recorrido freudiano…
De “El creador literario” a “Pegan a un niño”.
Fantasía (Phantasie, en alemán) es un término que designa un mundo imaginario, una escena en la cual el sujeto tiene la doble función de ser, a la vez, protagonista y espectador. En su texto “El creador literario y el fantaseo” (1907), Freud sitúa la fantasía como ensoñación o sueño diurno en el adulto al mismo nivel que el juego del niño. En el sueño diurno, dice, el sujeto no efectúa ninguna renuncia a la búsqueda de placer, sino que por el contrario, lo que se realiza es un reemplazo, una subrogación. Si el niño juega y extrae una ganancia de placer en el juego, el adulto, atravesado por el principio de realidad, se refugia en la fantasía en donde encuentra ese placer que antaño buscaba. La diferencia entre el juego y el fantasear reside en que, si bien el niño se enorgullece de su creación lúdica y la muestra a otros, el adulto se avergüenza de sus fantasías, las oculta. En otras palabras, mientras que el juego está destinado a ser mirado por otros, la fantasía es con otro, pero en soledad.
El interrogante que se plantea es ¿por qué se oculta la fantasía? En primer lugar, porque está impulsada por pulsiones insatisfechas y, para Freud a esta altura, la fantasía es una satisfacción de deseos ambiciosos o eróticos, un modo de rectificar una realidad insatisfactoria. Ya en el texto de 1908 “Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad”, Freud da más pistas respecto de estos sueños diurnos: Ellos nacen de una privación. Las fantasías constituyen satisfacciones de deseos nacidos de una privación, deformadas por la represión. Plantea el acto masturbador y la evocación de la fantasía como una soldadura. Particularmente en la histeria, el síntoma resulta ser la expresión de una fantasía masculina y una femenina, ambas sexuales e inconcientes.
Hablar de fantasía es hablar de pulsión. El deseo insatisfecho es la fuerza pulsional de las fantasías. Las pulsiones autoeróticas, teniendo en cuenta que la sexualidad es “perversa polimorfa”, no pueden separarse de la actividad de la fantasía. No obstante, que la pulsión sea autoerótica no implica que sea sin objeto. El objeto, dice Freud, es lo más variable, contingente de la pulsión, puede ser cualquiera. La pulsión hace un recorrido que recorta, no un objeto, sino un hueco, un vacío, y la fantasía indica el objeto hueco que la pulsión recorta, a la vez que en tanto fantasía sexual inconciente masculina y femenina, instala la diferencia sexual y, por ende, su conexión con el Complejo de Edipo. En este punto, la fantasía conecta la pulsión con el Edipo. Algo de esto retoma Freud en 1912: En “Sobre la degradación general de la vida erótica”, aborda la fantasía como destino de la libido apartada de la realidad (a lo que denomina introversión); la libido inviste las imágenes de los primeros objetos sexuales y se fija en ellos. Dichos objetos son sustituidos por otros ajenos al sujeto en las fantasías conducentes a la satisfacción masturbatoria. Así, sitúa el “retorno de lo reprimido” en la impotencia psíquica masculina, a partir de la disociación en dos direcciones: la corriente cariñosa y la corriente sensual: “Si aman a una mujer, no la desean, y si la desean, no la aman”[1], sostiene Freud. Por su parte, en la mujer, sitúa la satisfacción en relaciones ilícitas o prohibidas como equivalente a la degradación del objeto sexual en el hombre: “Infieles al marido, pueden consagrar al amante una fidelidad de segundo orden.”[2]
Que la actividad masturbatoria y la fantasía constituyen una soldadura[3] queda establecido en uno de los más importantes textos de Freud. En 1919 escribe “Pegan a un niño. Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales”, texto en el cual aborda una fantasía en particular que analiza en seis de sus pacientes y divide en 3 fases: “El padre pega al niño, odiado por mí”, “Yo soy pegado por mi padre” y una tercera en la cual un subrogado paterno (por ejemplo, un maestro) pega a otros niños.
A la primera fase “El padre pega al niño, odiado por mi”, Freud le quita el estatuto de fantasía. Es posible pensarla en torno a la rivalidad imaginaria a – a1 (relación mortífera). Pegarle al niño es la prueba de que el padre queda del lado del sujeto. El motor del pasaje a la segunda fantasía es la conciencia de culpa: “No te ama a ti, puesto que te pega”.
La segunda fase “Soy pegado por mi padre”, para Freud tiene el estatuto de fundamental. Es expresión directa de la conciencia de culpa. Hay un límite al amor incestuoso. El ser pegado por el padre tiene dos funciones: a) Castigo, castración, por los deseos incestuosos, implica una expiación de la culpa; b) Satisface el amor al padre, el cual es reprimido y sustituido por el ser pegado. Esta fase es sexual: Ser pegado es una conjunción de la conciencia de culpa con el erotismo (aquí sitúa la esencia del masoquismo) Ser pegado es una demostración de amor: “Soy, en tanto pegado, en tanto me pega, soy”. El sujeto, para tener consistencia, se hace objeto. No se interpreta, sino que se construye en el análisis (represión primaria) y constituye una frase gramatical.
En la tercera fase, el sujeto desaparece del lugar de objeto, es un espectador. Acá se sitúa la actividad onanista. El sujeto goza sádicamente de la visión del subrogado del padre pegando a otros niños. Ésta es la manera cómo esta fantasía puede aparecer en la conciencia no sin vergüenza ni dificultad (recordemos los “diques psíquicos” enunciados por Freud en sus “Tres ensayos”)
Entonces, la fantasía (y veremos luego el fantasma) tiene una doble vertiente: A) Es el lugar donde se escenifica tanto la abolición subjetiva (porque en él el sujeto se hace objeto) como elsostenimiento del deseo. Es por la pendiente del objeto, del masoquismo primario, que el deseo y la ley son sostenidos. B) Es el lugar donde se escenifica tanto la ley del padre y el límite que comporta, como el goce incestuoso que la ley prohíbe. Pone en juego la castración, al tiempo que la vela. La ley del padre introduce el límite al goce, como el goce mismo.
Para resumir, la fantasía es marca del enlace del deseo y la pulsión, pero no es objeto del deseo, sino escena. En ella, el sujeto se figura a sí mismo atravesado en la secuencia de imágenes. Esto nos permite ya introducirnos en los desarrollos de Lacan. Allí vamos.
Un (no tan breve) recorrido lacaniano… Del enigma al velo.
El fantasma, respuesta al enigma del deseo del Otro.
Al igual que el juego en el niño está puesto a la vista de otros y la fantasía está reservada a lo íntimo, oculto del sujeto, se puede establecer un paralelismo entre el síntoma y el fantasma lacaniano. Como señala Jacques Alain Miller, si del síntoma el sujeto habla y se queja, del fantasma lo que hay es silencio. En sus palabras: “… el paciente encuentra en su fantasma un recurso contra su síntoma, un consuelo. El fantasma tiene una función de consolación, que ya fue observada por Freud, pues introdujo al fantasma en psicoanálisis como una producción imaginaria que el sujeto tiene a su disposición para ciertas ocasiones más o menos frecuentes. Freud la llamó ‘sueño diurno’…” [4] Es decir, que ya en la elaboración de Freud, el fantasma se presenta como algo que produce placer en el sujeto. Pero la pregunta es: ¿Qué vela el fantasma, qué hay detrás? La respuesta es nada. Nada que asume diferentes rostros y, en todo caso, un análisis implica dar un rodeo por esa nada. Si de nada se trata, ¿acaso no se debe introducir la ausencia como un elemento fundamental en la noción de fantasma?
Cuando Freud introduce el fort-da, no hace otra cosa más que señalar que la condición de ese juego (significante, agrego) es la ausencia de la madre. Sitúa allí el más allá del principio del placer. Es esta ausencia del Otro lo que pone en evidencia el deseo materno: ¿Qué desea más allá de mí?
Lacan emplea el término "fantasme", traducido como fantasma, tanto para hacer referencia al concepto freudiano de phantasie como para introducir su concepto nuevo. Desde 1952, en su Seminario 1 “Los escritos técnicos de Freud”, Lacan usa el término "fantasma fundamental". En el Seminario 5 “Las formaciones del inconciente”, introduce el matema del fantasma S<>a, y se toma unos momentos para criticar la noción de phantasy de Melanie Klein, señalando que hace énfasis en el eje imaginario: Si bien la madre, y esto Lacan lo comparte con Klein, se sitúa en dos registros diferentes (objeto bueno y objeto malo), no se trata del “bueno versus malo” sino de la madre y su deseo como deseo de otra cosa, deseo estructurado por la operatoria del significante.
En este seminario Lacan introduce la noción de fantasma como aquello que se pone en marcha cuando algo del deseo del Otro se manifiesta: “… lo característico de la satisfacción alucinatoria del deseo es que se propone en el dominio del significante e implica cierto lugar del Otro.”[5] El objeto es significante; se establece una relación fundamental, no con el objeto, sino con la ausencia del objeto. Entonces, existe un más allá (el lenguaje) en la relación de la madre con el niño, por el hecho mismo que la madre habla, es un parlêtre: El inconciente es el discurso del Otro, sostiene Lacan. Presenta un segundo piso en el grafo del deseo que queda así constituido en dos cadenas significantes (la del sujeto y la del Otro) separadas por el fantasma. La fórmula que emplea S<>a (que se lee sujeto barrado losange [unión e intersección] objeto a) designa la relación del sujeto del inconciente, barrado, dividido, con el objeto causa de su deseo (en este momento designado como pequeño a u otro) “El fantasma se define por la forma más general que recibe de un álgebra construida por nosotros para este efecto, o sea la fórmula S<>a, donde el rombo <> se lee “deseo de”…”[6] Por la interdicción de la función paterna sobre el deseo de la madre, surge la posibilidad de metaforizar, de sustituir un significante (deseo del Otro) por otro significante propio. De este modo, el fantasma se presenta como una respuesta imaginaria a la pregunta por el deseo del Otro, indicado con una x, un enigma: ¿Che vuoi? ¿Qué me quieres?
Si bien la imagen especular y los elementos imaginarios tienen para Lacan un efecto cristalizador, el objeto está capturado en la función significante. No es cualquier objeto, es un objeto metonímico al cual el sujeto se identifica imaginariamente, pero algo se escapa de lo imaginario por la existencia del significante. A ese “algo” que se escapa, Lacan lo llama falo. Define al falo como un punto de equilibrio, como el significante por excelencia y es a partir de él que introduce la dialéctica de la demanda (S<>D) como lo que precede a la inserción del sujeto en el deseo sexual, en tanto que la demanda pide siempre algo más que la satisfacción que busca: Es demanda de amor que apunta al ser del Otro. ¿Qué significa esta afirmación?
En estos primeros tiempos de su enseñanza, Lacan todavía no definió al objeto a como lo hará en sus seminarios posteriores. El término que puede ser considerado su predecesor a esta altura es el de objeto fálico: “Para gustarle a la madre […] basta y es suficiente con ser el falo.”[7] El falo es considerado como lugar de lo que le falta a la madre y que el niño buscará a ocupar. Es decir, se identificará imaginariamente con el objeto del deseo de la madre. El sujeto se ofrece a través de su yo (moi) como objeto del deseo del Otro, pero para poder advenir como sujeto deseante tiene que ser desalojado de ese lugar, interdicción que lleva a cabo la función paterna y que posibilita la puesta en funcionamiento de la metáfora. Al abrirse camino la metáfora, el falo que mediatiza la relación madre – niño pasa a ser sustituido por el significante Nombre-del-Padre (falo como significante) y el Deseo de la Madre, en tanto significante, queda reprimido, bajo la barra, lo cual posibilita todas las sustituciones posteriores.
Entonces, es en el espacio entre la búsqueda de satisfacción y la demanda de amor donde el deseo se sitúa y organiza. El Otro, lugar de la palabra a donde se dirige la demanda y lugar donde se descubrirá el deseo: ¿Qué me quiere? El fantasma es, en este momento de su enseñanza, una articulación a –a1 en una transitividad que sitúa el circuito de la demanda a partir del cual el sujeto se dirige al Otro para la satisfacción de sus necesidades. Es en este circuito donde se produce un efecto de prestancia que coloca al sujeto en una relación al semejante en cuanto tal. El fantasma queda definido como “un imaginario capturado en una determinada función significante.”[8] Lacan lo considera una escena, un guion en el que la imagen en función significante queda articulada al sujeto simbólico. Fantasma como soporte del deseo, punto donde se fija a su objeto que, como sostenía Freud, lejos está de ser natural, sino que está constituido por la posición singular del sujeto respecto del Otro. Confirmación de la inexistencia del instinto y de la reafirmación de la pulsión cuyo objeto es contingente, cualquiera, en la medida en que la palabra lo recorta y lo aísla, se desplaza y se sustituye. Pequeño a como imagen de goce, punto mismo de la libido ligada a lo viviente. Pulsión como límite entre lo psíquico y lo somático, en palabras de Freud.
El fantasma, soporte del deseo.
El grafo del deseo que Lacan introduce en “Las formaciones del inconciente”, prosigue su desarrollo en el Seminario 6 “El deseo y su interpretación”, culminando en su escrito de 1962 “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”.
En el Seminario 6, Lacan introduce la noción del deseo como deseo del Otro a partir del análisis de Hamlet y sus avatares. Sostiene que el fantasma “es la relación del sujeto en tanto se desvanece en cierta relación con un objeto electivo.”[9]; lo define como un desvanecimiento, algo que corta, “una síncopa significante del sujeto en presencia de un objeto.”[10] En el fantasma está implícita una oposición del sujeto con cierto objeto. No obstante, ya no se trata sólo de una imagen, sino de algo significante, enigmático, velado; el sujeto se anuncia como otro, barrado, marcado por el significante. “Corte”, “desvanecimiento”, pródromos de lo Real que Lacan desarrolla en su Seminario 7 “La ética del psicoanálisis”. Función de corte articulada al sujeto barrado, en fading, evanescente, que como efecto de significación retorna en lo real. El objeto deja de ser imaginario para pasar al registro de lo real y el goce queda definido como la satisfacción de la pulsión.
¿Qué me quiere?, se le pide al Otro que responda en términos de pulsión. El yo (moi), objeto que en el fantasma es ofrecido al deseo del Otro, acotando, congelando su infinito deslizamiento metonímico en una respuesta que tranquiliza: “No quiere más que eso” (objeto a oral, anal, mirada, voz) “Es en la medida en que algo se presenta como revalorizando el modo de deslizamiento infinito, el elemento disolutivo que trae por sí mismo la fragmentación significante en el sujeto, que algo toma valor de objeto privilegiado que detiene este deslizamiento infinito, es en esta medida que un objeto a toma en relación al sujeto este valor esencial que constituye el fantasma fundamental donde el sujeto se reconoce él mismo como detenido […] Es pues en la medida en que el sujeto se identifica al fantasma fundamental, que el deseo como tal toma consistencia y puede ser designado…”[11]
En “La ética…”, Lacan introduce la noción de Das Ding (La Cosa Freudiana) para situar la satisfacción pulsional ya no del lado de lo imaginario ni de lo simbólico, sino en el registro de lo real, lo que queda por fuera de la simbolización. La cosa freudiana como objeto de goce que se vuelve innacesible y, en tanto tal, en tanto prohibido, se torna deseable. El goce introduce lo real del cuerpo, la pulsión pasa a primer plano y junto a ella el Ello freudiano. Eso habla. En el escrito “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano”, Lacan sostiene: “La castración quiere decir que es preciso que el goce sea rechazado, para que pueda ser alcanzado en la escala invertida de la Ley del deseo”[12]
Lo real introduce una barrera que opone a lo imaginario y a lo simbólico y junto a esta barrera otras dos, la barrera simbólica, la de la Ley, a partir de la cual el goce es inaccesible por estructura, salvo a través de la transgresión; y la barrera imaginaria, en donde sitúa lo bello como velo del horror del goce (para ello analiza Antígona). El significante crea una estructura de verdad, de ficción, en donde se articula el deseo como deseo del Otro, cuyo soporte lo encuentra en el fantasma. Es en este punto, el del horror, en el cual Lacan sitúa en su Seminario 11 “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” el lugar de la obra de arte (y, agrego, el cine) como medio de reconforte, de calma y contemplación. No sin antes formalizar la existencia del objeto a en el Seminario 10 “La Angustia”, cuyo preludio podría leerse en el concepto de Das Ding. Previamente, ya en el Seminario 8 “La transferencia”, Lacan toma de El Banquete de Platón el concepto de agalma para dar cuenta de la característica misteriosa y parcial del objeto del deseo (algo en el otro que me hace amarlo) y luego desarrolla la lógica del Uno en su Seminario 9 “La identificación”, a partir del Einziger Zug (concepto de rasgo unario que Freud toma en “Psicología de las masas y análisis del yo”), significante garante y soporte de la cadena significante; tema que retoma en su Seminario 19 “…O peor” para ya empezar a desarrollar la afirmación “no hay relación sexual” a la cual se dedica especialmente en el Seminario 20 “Aun”, pero esto excede a este trabajo así que por lo tanto volvamos a lo nuestro.
El objeto a, resto de la operación de división del sujeto por efecto del significante que introduce una pérdida de goce, se constituye no como objeto de deseo, sino como objeto causa de deseo: “Ese resto, ese Otro último, ese irracional, esa prueba y única garantía, a fin de cuentas, de la alteridad del Otro, es el a.”[13] Aquí, en el esquema de la división subjetiva, el fantasma S<>a, soporte del deseo, queda del lado del Otro: Yo te deseo, aunque no lo sepa. Lacan utiliza la metáfora del cuadro situado en el marco de una ventana (recordemos “La condición humana” de Magritte) para dar cuenta de la escena en la que el fantasma tiene lugar. Este último, al igual que la angustia, está enmarcado. Escena sobre la escena del mundo, marco a lo real: “El lugar donde lo real se precipita y, por otra parte, la escena del Otro, donde el hombre como sujeto tiene que constituirse, ocupar su lugar como portador de la palabra, pero no puede ser su portador sino en una estructura que, por más verídica que se presente tiene estructura de ficción.”[14]
¿Cómo vincula Lacan los conceptos de fantasma y angustia en este tiempo de su enseñanza? El fantasma, dice, es lo que le sirve al sujeto (neurótico) para defenderse de la angustia, para recubrirla: "Si hay fantasma (fantasme), es en el más riguroso sentido de institución de un real que cubre la verdad."[15] ¿Angustia frente a qué? Frente al deseo del Otro. Verdad vinculada a ¿qué me quiere? El objeto a es un postizo que ya no constituye un objeto significante, sino que, en tanto perdido, se pierde con la significantización: Un desecho, una caída que resiste la asimilación a la función significante y subsiste como cuerpo: “Este objeto a es aquella roca de la que habla Freud, la reserva última irreductible de la libido.”[16] La angustia no es sin objeto, es el corte que se abre, que se sitúa en el fenómeno de borde representado por el <>. Y es en este punto en que la angustia se sitúa como límite de la escena, como borde del espejo, que no engaña. El objeto a como caída constituye el fundamento del sujeto deseante que, en la búsqueda de su goce, en la medida en que quiere hacer entrar ese goce en el lugar del Otro como lugar del significante, se anticipa como deseante. La angustia se sitúa en la hiancia, en el corte entre deseo y goce. Aquí Lacan vuelve a “Pegan a un niño” de Freud para dar cuenta del fantasma fundamental y del segundo tiempo elidido (“Soy pegado por mi padre”) para la interpretación analítica; en todo caso, se trata no de interpretar sino de construir. Punto límite del análisis que, ya en el Seminario 14 “La lógica del fantasma”, va a adquirir el estatuto de axioma lógico. Pero no nos adelantemos.
El fantasma, velo de lo Real y defensa frente al goce del Otro
En “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis”, Lacan retoma la operación de división subjetiva y define al inconciente como “la suma de los efectos de la palabra sobre un sujeto”[17] en la medida en que este último se constituye en el campo significante. Basado en esta definición, establece las dos operaciones de constitución del sujeto: Alienación y separación. Alienación en tanto, o el objeto a queda del lado del sujeto y el Otro resulta castrado (pero Lacan dice, “ni lo uno, ni lo otro”). Separación en tanto el sujeto está en falta y el Otro también lo está. El objeto a es lo que les falta a ambos, ambos están castrados.
Define al inconciente al modo de una zona erógena (ano, boca), como algo que, en una pulsación temporal, se abre y se cierra, en tanto el significante es lo que representa al sujeto para otro significante. De este modo sitúa una suerte de comunión entre la estructura del inconciente y el funcionamiento de la pulsión: “Algo en el aparejo del cuerpo está estructurado de la misma manera que el inconciente.”[18] Emplea el mito de la laminilla para definir a la libido como órgano, pura vida inmortal, indestructible, objeto perdido que se le quita al ser viviente por el hecho de estar sometido a la reproducción sexuada. Órgano irreal, en tanto articulado a lo real (definido aquí como lo imposible) que se inserta en una zona erógena, en tanto que como orificio de apertura y cierre se vincula a la hiancia del inconciente. Objeto perdido cuyos representantes son los objetos a, en todas sus formas (pechos, heces, voz, mirada) Hay pérdida, hay hiancia, algo que se escapa. “Lo importante es captar cómo el organismo viene a apresarse en la dialéctica del sujeto. Ese órgano de lo incorporal en el ser sexuado, eso es lo que del organismo el sujeto viene a colocar en el tiempo en que se opera su separación. Por él es por el que de su muerte, realmente, puede hacer el objeto del deseo del Otro.”[19] Lo real se escabulle, está más allá del reencuentro, del regreso (automatón); lo real, en tanto encuentro, se sitúa en lo que se repite a nivel del azar (tyché). Encuentro fallido que sitúa bajo la forma del trauma, cuya opacidad se resiste a la significación.
La pulsión es definida como montaje, como trayecto que contornea un vacío, un hueco; es por definición pulsión parcial en tanto no hay representación en el psiquismo de la reproducción. “No hay otra vía en que se manifieste en el sujeto una incidencia de la sexualidad. La pulsión en cuanto que representa la sexualidad en el inconciente no es nunca sino pulsión parcial. Ésta es la carencia esencial, a saber, la de aquello que podría representar en el sujeto el modo en su ser de lo que es allí macho o hembra.”[20]
No hay en el psiquismo nada que le permita al sujeto posicionarse como hombre o mujer, dice Lacan como preludio de su afirmación “no hay relación sexual”. Aquí, en su Seminario 11, “la sexualidad se instaura en el campo del sujeto por la vía de la falta.”[21] Es en esta función de hiancia, de corte, intrínseca a la estructura significante, donde se engendra la relación del sujeto con el Otro. Afánisis, fading, alienación, separación, son conceptos que emplea Lacan para dar cuenta de la constitución del sujeto. En este intervalo que corta los significantes se desliza el deseo, en tanto metonímico.
El objeto a queda constituido como objeto de la pulsión transformado en objeto causa del deseo (objeto del fantasma), lo que sostiene el deseo del sujeto, el objeto del fantasma lo divide, causando al sujeto en su deseo. Pechos, heces, mirada, voz, objetos separables del cuerpo, formas del objeto a cuyo modelo Lacan sitúa en la placenta: No le pertenece a la madre pero está en su cuerpo, no le pertenece al niño pero lo alimenta; objeto resto intermediario entre ambos que cae en el parto, metáfora de la división del sujeto. “Esto por la razón de que la pulsión divide al sujeto y al deseo, deseo que no se sostiene sino por la relación que desconoce de esta división con un objeto que la causa. Tal es la estructura del fantasma.”[22]
En el Seminario 14 “La lógica del fantasma”, Lacan se pregunta qué porta el fantasma y se responde: Lo que porta el fantasma tiene dos nombres que corresponden a una misma sustancia: Deseo y realidad. Utiliza la noción de burbuja cuya superficie no esférica tiene estos dos nombres, deseo y realidad, en una textura sin corte y lo ejemplifica con la figura del cross-cap. Esta burbuja, por un primer corte se convierte en objeto a: “Este objeto a conserva […] una relación fundamental con el Otro. En efecto, el sujeto todavía no ha aparecido con el único corte por donde esta burbuja, que instaura el significante en lo real, deja caer al comienzo este objeto extraño que es el objeto a.”[23]De estas definiciones se desprende que la realidad es un montaje entre lo simbólico y lo imaginario y que el deseo es la esencia de la realidad, en tanto cubre lo real, que sólo es visto a medias a través de la vacilación de la máscara que es el fantasma. Burbuja, estofa del deseo, en la que corre la representación de una falta, corte en el que el sujeto se engendra. La entrada en juego del significante no es en la presencia-ausencia del Otro materno del fort-da, sino que “lo que no está ahí, el significante no lo designa, lo engendra. Lo que no está ahí, en el origen, es el sujeto mismo.”[24] Es decir que en el origen hay ser-ahí (Dasein) en el objeto a y el sujeto emerge ya como sujeto barrado “como algo que viene de un lugar donde está supuesto inscripto, a otro lugar donde va a inscribirse nuevamente.”[25]
El objeto a es la primera realidad, lo que resta del pensamiento final de todos los discursos. A partir de estas nociones, Lacan sostiene que el sujeto, en tanto barrado, “es lo que representa para un significante — ese significante de donde él ha surgido — un sentido.”[26] Si la naturaleza de todo significante es la imposibilidad de significarse a sí mismo, no hay universo del discurso. Otro modo de decir que no hay relación sexual. En otras palabras, la búsqueda de la respuesta a qué desea el Otro es incesante dado que el objeto a está perdido por estructura; ese objeto perdido es recubierto por el fantasma pero es imposible de acceder, imposible de nombrar.
Valiéndose de la lógica, Lacan plantea el fantasma fundamental como axioma (Se pega a un niño). De este modo se produce un desplazamiento desde la dimensión imaginaria a la dimensión simbólica, no desde la gramática del fantasma sino desde la dimensión de frase, de axioma lógico. No obstante, con la noción de axioma ya se introduce la dimensión de lo real, esto es, lo que en un sistema lógico no se modifica; está separado del sistema aunque lo funda: “Decir que el fantasma es un real en la experiencia analítica es como decir también que es un residuo que no puede modificarse.”[27] El sujeto ve el mundo a través de este fantasma fundamental (la realidad es realidad psíquica, decía Freud), constituye una significación absoluta.
El fantasma se constituye como el modo en que el Otro está presente en la estructura (neurótica), ya sea como relación con la causa del deseo, ya sea como forma de ofrecerse al goce del Otro. Al ofrecer su yo (moi) como objeto al goce del Otro, el sujeto evita la confrontación con un goce más absoluto, el que está en relación directa con su cuerpo: “El neurótico en efecto, histérico, obsesivo o más radicalmente fóbico, es aquel que identifica la falta del Otro con su demanda”[28] Es por eso que Lacan dice que el fantasma es una defensa frente al goce del Otro, porque “el deseo es una defensa, prohibición de rebasar un límite en el goce.”[29]
Ya en su Seminario 16 “De un Otro al otro”, Lacan introduce la función del objeto a como “plus de gozar”, noción que extrae del concepto de plusvalía de Marx. Este objeto a que se inserta como “plus de goce” está vinculado al modo en que cada quien sufre en relación al goce.
Para ir resumiendo, el fantasma puede concebirse como recurso frente al deseo del Otro (y, por consiguiente, un consuelo frente a la angustia), y frente a un goce inconmensurable. A través del significante fálico, este goce se rodea de las formas del objeto a y su fijeza, propia del registro imaginario, detiene el devenir, captura el goce en el goce fálico, goce del bla bla bla.
Ahí donde es posible un viraje en la posición subjetiva, del ofrecerse como objeto al goce del Otro a través de su yo (moi) a estar causado en su deseo por el objeto a que lo divide, ahí en ese punto donde se opera la transformación del goce en deseo, no sin angustia, es que Lacan habla del “atravesamiento del fantasma fundamental” y torna un análisis en terminable.
Palabras finales
Al modo de conclusión de las enseñanzas de Lacan (y de Freud) y con la lectura de Miller, es posible establecer tres dimensiones del fantasma: Una dimensión imaginaria como producción de imágenes a-a1; una dimensión simbólica, en tanto se considera la gramática del fantasma como frase y, en el plano de la lógica, como axioma simbólico, en tanto fórmula fundacional de un sistema lógico pero que no es parte de él: “No sé más. Pegan a un niño”, creación significante pura que no se discute, resto simbólico que da lugar a una falta de saber, a un residuo inmodificable que conduce a la dimensión real del fantasma.
Bibliografía consultada
Cosentino, J. “Construcción de los conceptos freudianos II”. Editorial Manantial. Buenos Aires, 2000.
Eidelsztein, A. “El grafo del deseo”. Editorial Letra Viva. Buenos Aires, 2005.
Freud, S. “Tres ensayos para una teoría sexual” (1905). Obras Completas. Tomo 9. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “El poeta y los sueños diurnos” (1908). Obras Completas. Tomo 10. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad” (1908). Obras Completas. Tomo 10. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Sobre la degradación general de la vida erótica” (1912). Obras Completas. Tomo 12. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Las pulsiones y sus destinos” (1915). Obras Completas. Tomo 15. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Pegan a un niño. Aportación al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales” (1919). Obras Completas. Tomo 18. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Más allá del principio del placer” (1920). Obras Completas. Tomo 18. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Freud, S. “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921). Obras Completas. Tomo 19. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997.
Green, A. y otros “El inconciente freudiano y el psicoanálisis francés contemporáneo”. Editorial Nueva Visión. Colección Lenguaje y Comunicación. Buenos Aires, 1976.
Lacan, J. El Seminario. Libro 1: “Los escritos técnicos de Freud” (1953 – 1954). Editorial Paidós. Versión digital.
Lacan, J. El Seminario. Libro 5. “Las formaciones del inconciente” (1957 – 1958). Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999.
Lacan, J. El Seminario. Libro 6: “El deseo y su interpretación” (1958 – 1959). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. El Seminario. Libro 7: “La ética del psicoanálisis” (1959 – 1960). Editorial Paidós. Versión digital.
Lacan, J. El Seminario. Libro 8: “La transferencia” (1960 – 1961). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. El Seminario. Libro 9: “La identificación” (1961 - 1962). Editorial Paidós. Versión Digital.
Lacan, J. El Seminario. Libro 10: “La angustia” (1962 – 1963). Editorial Paidós. Buenos Aires, 2006.
Lacan, J. El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” (1964). Editorial Paidós. Buenos Aires, 2007.
Lacan, J. El Seminario. Libro 14: “La lógica del fantasma” (1966 – 1967). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. El Seminario. Libro 16: “De un Otro al otro” (1968 – 1969). Editorial Paidós. Versión digital.
Lacan, J. El Seminario. Libro 18: “De un discurso que no sería (del) semblante” (1971). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires.
Lacan, J. El Seminario. Libro 19: “…O peor” (1971 - 1972). Editorial Paidós. Versión digital.
Lacan, J. El Seminario. Libro 20: “Aun” (1972 – 1973). Editorial Paidós. Buenos Aires, 2008.
Miller, J.A. “Dos dimensiones clínicas: Síntoma y Fantasma”. Ediciones Manantial. Fundación del campo freudiano en Argentina. Buenos Aires, 2004.
Miller, J. A. “El lenguaje, aparato del goce”. Conferencias en Nueva York y cursos en París. Colección Diva. Buenos Aires, 2000.
Muñoz, P. “La invención lacaniana del pasaje al acto. De la psiquiatría al psicoanálisis”. Editorial Manantial. Buenos Aires, 2009.
Rabinovich, D. “Sexualidad y significante”. Editorial Manantial. Buenos Aires, 2008.
[1] Freud, S. “Sobre la degradación general de la vida erótica”. Obras Completas. Tomo 12. Editorial Losada – Biblioteca Nueva. España, 1997. Pág. 1712. [2] Op.cit. Pág. 1714. [3] Al goce masturbatorio Lacan le dará el nombre de goce del idiota. [4] Miller, J.A. “Dos dimensiones clínicas: Síntoma y Fantasma”. Ediciones Manantial. Fundación del campo freudiano en Argentina. Buenos Aires, 2004. Pág. 18. [5] Lacan, J. El Seminario. Libro 5. “Las formaciones del inconciente” (1957 – 1958). Editorial Paidós. Buenos Aires, 1999. Pág. 229. [6] Lacan, J. “Kant con Sade”, en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011. Pág. 735 [7] Op.cit. Pág. 198. [8] Op.cit. Pág. 419. [9] Lacan, J. El Seminario. Libro 6: “El deseo y su interpretación” (1958 – 1959). Editorial Paidós. Buenos Aires. Pág. 124. [10] Op.cit. Pág. 124. [11] Lacan, J. El Seminario. Libro 8: “La transferencia” (1960 – 1961). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires. Pág. 178. [12] Lacan, J. “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente freudiano”, en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno. Buenos Aires, 2011. Pág. 786. [13] Lacan, J. El Seminario. Libro 10: “La angustia” (1962 – 1963). Editorial Paidós. Buenos Aires, 2006. Pág. 36. [14] Op.cit. Pág. 129. [15] Lacan, J. “Ciencia y verdad” (1966), en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011. Pág. 829. [16] Lacan, J. El Seminario. Libro 10: “La angustia” (1962 – 1963). Pág. 121. [17] Lacan, J. El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” (1964). Editorial Paidós. Buenos Aires, 2007. Pág. 132. [18] Lacan, J. El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” (1964) Pág. 188. [19] Lacan, J. “Posición del inconciente” (1964), en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011. Pág. 807. [20] Lacan, J. “Posición del inconciente” (1964). Pág. 807. [21] Lacan, J. El Seminario. Libro 11: “Los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis” (1964) Pág. 213. [22] Lacan, J. “Del Trieb de Freud y del deseo del psicoanalista” (1964), en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno Editores. Buenos Aires, 2011. Pág. 811. [23] Lacan, J. El Seminario. Libro 14: “La lógica del fantasma” (1966 – 1967). Versión crítica de Ricardo E. Rodríguez Ponte. Escuela Freudiana de Buenos Aires. Pág. 15. [24] Op.cit. Pág. 20. [25] Op.cit. Pág. 21. [26] Op.cit. Pág. 21. [27] Miller, J.A. “Dos dimensiones clínicas: Síntoma y Fantasma”. Ediciones Manantial. Fundación del campo freudiano en Argentina. Buenos Aires, 2004. Pág. 30. [28] Lacan, J. “Subversión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente freudiano”, en Escritos 2. Editorial Siglo Veintiuno. Buenos Aires, 2011. Pág. 783. [29] Op.cit. Pág. 785.
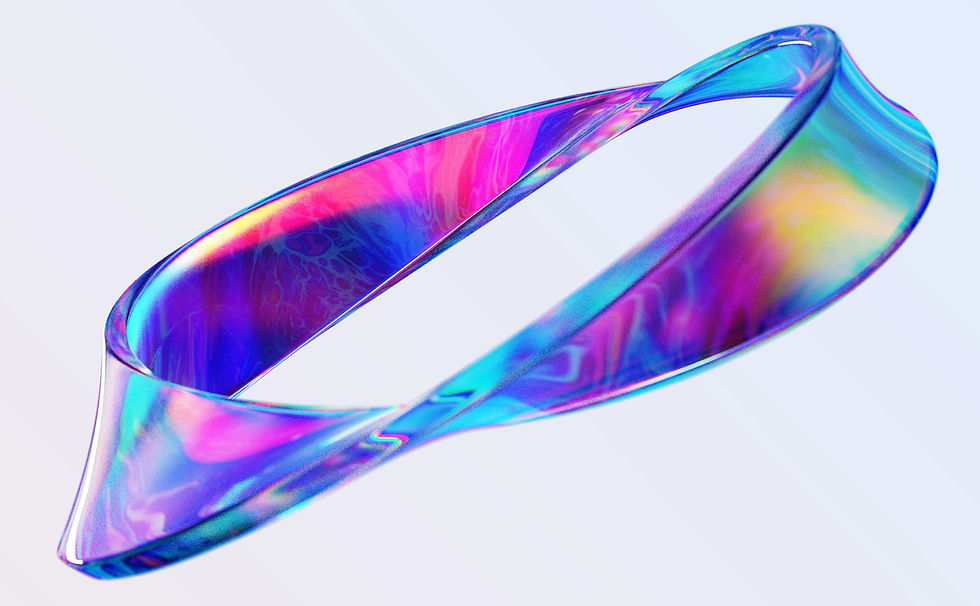

Comentarios