El sabor del (des)encuentro. Virtualidad, ¿síntoma o modo – de – lazo?
- Luciana Merkt
- 23 may 2022
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 24 may 2022
“Tanta soledad, todos conectados.
Niños de pantalla, bienvenidos al mercado”.
Andrés Ciro Martínez
“El sabor del encuentro” fue un slogan publicitario de una importante marca de cerveza que planteaba al encuentro como algo a producirse bajo la excusa de tomar una bebida. En este sentido, aquello que se saborea no es lo que se ingiere sino la presencia concreta de otro con quien, identificación mediante, algo se puede compartir. En la actualidad, ese slogan ya casi no se lee en las gráficas ni se escucha en los audios de la empresa.

Hoy, el sabor de encontrarse no está tanto mediatizado por un objeto tangible sino por algo de otro orden, lo virtual, aquello que se despliega en un espacio no menos real sino del orden de lo Real. Google, Whatsapp, Instagram, Facebook, se transforman en nuevos medios cuya particularidad es que no dan lugar a faltarle al Otro, a tolerar la ausencia, el vacío subjetivo.
“Mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época”[1], es una afirmación que realiza Lacan con tono de advertencia a los jóvenes psicoanalistas. Pero ¿a qué deberían renunciar?, ¿a ser psicoanalistas?, ¿a ser analizantes? Considero que la advertencia que Lacan enuncia no está dirigida sólo a los analistas/analizantes nóveles sino a todo aquel que de alguna u otra manera se confronte con un Sujeto; nos dice que es imposible abordar a un Sujeto por fuera del Otro de la cultura, de la sociedad, de la era en la que se constituye como tal.
El término “red”, del latín rete, presenta múltiples acepciones de las cuales pueden destacarse las siguientes:
1. Aparejo hecho con hilos, cuerdas o alambres trabados en forma de mallas, y convenientemente dispuesto para pescar, cazar, cercar, sujetar, etc.
2. Ardid o engaño de que alguien se vale para atraer a otra persona.
3. Conjunto de elementos organizados para determinado fin[2].
Sintetizando en una sola frase las acepciones de este término y en el contexto de este escrito, puedo definir “red” como una malla, compuesta de elementos organizados entre sí, con el fin de atraer a un Sujeto y atraparlo en una ficción, en un semblante. En este sentido, las llamadas “redes sociales” se presentan como una escena virtual en la cual el Sujeto queda capturado, impregnado, y goza de los efectos en lo Real que dichas redes producen en él. ¿Qué de social hay en esta ficción, en este engaño?, ¿cómo pensar la idea de lazo en este contexto?
El término “lazo” proviene del latín laqueus y algunas de sus acepciones son[3]:
1. Ardid o artificio engañoso. Unión, vínculo, obligación.
2. Poner acechanzas, usar tretas o artificios para engañar.
3. Atraer con engaño para causar perjuicio.
Tanto el término “red” como el término “lazo”, portan un sentido en común: el engaño.
Cuando Jaques Alain Miller se pregunta por qué es lo social, responde que es un término cómodo que vale para todo “y que hace interfaz entre el lenguaje de las autoridades políticas y administrativas y el nuestro, al precio seguro de un equívoco”[4]. El secreto del psicoanálisis es que no diferencia entre realidad psíquica y realidad social: “La realidad psíquica es la realidad social”[5]. En otras palabras, la realidad social no es sin el lenguaje, sino que el fundamento de lo social es “la estructura que emerge de la lengua que se habla bajo el efecto de la rutina del lazo social”[6]. La base de la realidad social es la operatoria del Sujeto de su paso por el Otro para constituirse como tal. Allí, en ese rodeo, se configura el juego de la Demanda que da lugar a la articulación de los sujetos entre sí en la sociedad.
No obstante, dicha operación de pasaje por el Otro deja un resto que se pierde y cae por fuera de lo simbólico: Al decir freudiano, el Das- Ding, en palabras de Lacan, objeto a. Este resto, este Goce al cual el Sujeto no renuncia, sino que lo vuelve propio y que satisface en el propio cuerpo, determina lo imposible de una satisfacción completa. La imposibilidad de la satisfacción total constituye un hecho estructural. En esto radica el malestar que Freud describió como inherente a la Cultura: la inserción del Sujeto en la civilización le exige renunciar a sus pulsiones, una distribución del Goce a partir de semblantes, pero dicha división nunca es exacta, deja un resto y con ese resto el Sujeto deberá co-existir en el vínculo social. En el síntoma, el Goce se articula a los significantes que el Sujeto encuentra en la cultura. En este sentido, es con el síntoma que se hará lazo y éste es, entonces, un hecho de discurso. No obstante, en todo vínculo se pone en juego el Uno que no enlaza, el resto pulsional. Este es el horizonte que Lacan nos advierte que no debemos perder de vista: Cada época contribuye al surgimiento de nuevos y determinados síntomas, aunque singulares en su cara de Goce. En la dificultad de articular el Goce del Uno en lo social yace lo Real, lo que no – cesa – de – no – inscribirse en todo vínculo: la no relación sexual.
¿Cómo pensar el uso de las “redes sociales” en nuestra época?, ¿acaso la virtualidad no puede pensarse como un intento de taponar la imposibilidad de la relación sexual?
El siglo XXI se constituye como la era de los semblantes, la subjetividad de la época se presenta cautivada en un movimiento que la envuelve en semblantes a través de objetos, gadgets, pantallas, donde lo simbólico se consagra a la imagen. En la pantalla, el Sujeto, bajo el engaño de una inmediatez que no es tal, se ve a sí mismo. En este sentido, las redes sociales presentan en común una Demanda de presencia dirigida al Otro, en todo lugar y en todo momento. La inmediatez en la búsqueda de respuestas a esa Demanda es el motor principal del uso de estas ficciones. “Ubicar” y “comunicarse” con el Otro se constituyen como objetivos principales, aun cuando la comunicación tiene como base el malentendido fundamental.
¿Qué engaño portan las “redes sociales”? Que el Otro es inubicable plenamente, que la pantalla sólo muestra la ficción de que el Otro está ahí respondiendo a la Demanda inmediata, siempre que esté encendida; cuando se apaga, no hay más que vacío.
Esta Demanda incondicional de presencia oprime los momentos de soledad que hacen a la conexión con el propio objeto a, causa del deseo. Surgen así los síntomas actuales: Estrés, depresión, ataques de pánico, ansiedad, fenómenos psicosomáticos, adicciones, entre otros. Si el des – encuentro es estructural, el refugio en las redes sociales apunta a hacer consistir a un Otro completo, ubicable y omnipresente con el cual “encontrarse” es posible. “El uso contemporáneo del término depresión, que evidentemente se utiliza para todo, constituye el síntoma de la relación con lo real cuando éste se revela en la clínica como lo imposible de soportar. Si se lo engaña con semblantes, sólo se consigue hacerlo fluctuar”.[7]
Si es con el síntoma que se hace lazo social, las redes sociales se constituyen en sintomáticas en cuanto son engaños que pretenden hacer existir una proporción inexistente: el desencuentro estructural entre los sexos. Cada Sujeto hará lo que pueda con ese desencuentro tomando los objetos de la cultura como modo de satisfacerse en y de vincularse a través de ellos y, de esta manera, poder establecer algún lazo que no lo deje al margen de la sociedad. El padecimiento subjetivo puede surgir cuando el Sujeto queda alienado a esos objetos. Por exceso o falta, el aislamiento afectivo puede llegar a constituirse en una vía de entrada al dispositivo analítico, lo cual posibilitará un trabajo dirigido a transformar ese plus de padecimiento en un querer saber – hacer con ello.
El psicoanálisis brinda la chance de producir una nueva escritura y lectura de ese plus de gozar (a), una reedición del síntoma para convivir con él de la manera más tolerable posible. Por medio del lazo inédito a un analista, permite ubicar ese Goce singular que no va a entrar nunca en el lazo social para subjetivar lo Real del síntoma, el nudo, y así despertar al Sujeto de la monotonía angustiante del más – de – lo – mismo.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Bibliografía Consultada
Baudini, Silvia. “El síntoma: un funcionamiento”, en Virtualia. Revista digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Año VI. N° 16. Febrero - Marzo 2007.
Belaga, Guillermo. “Hacia el Encuentro Americano - Sobre el Síntoma y el lazo social". Actividad en la Cátedra "Freud". Facultad de Psicología UBA. Martes 5 de agosto de 2008.
Camaly, Gabriela. “La apuesta de Lacan: el objeto a como plus de gozar”, en Virtualia. Revista digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Año VII. N° 18. Octubre - Noviembre 2008.
Fernández Blanco, Manuel. “Política, lazo social y síntoma”, en Norte de Salud Mental. N° 22. 2005.
Freud, S. “Psicología de las masas y análisis del yo” (1921). Obras Completas. TomoXVIII. Amorrortu Editores. 1992.
Freud, Sigmund. “Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica” (1910) Obras Completas. Tomo XVI. Amorrortu Ediciones. 1992.
Freud, Sigmund. “El malestar en la cultura” (1929). Obras Completas. Tomo XXI. Amorrortu Editores. 1992.
Lacan, Jacques. “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. Escritos I. Siglo XXI Editores.
Lacan, Jacques. “Los Seminarios”. Libro XX. “Aun”. Editorial Paidós. 2004
Lacan, Jacques. “Los Seminarios”. Libro XVII. “El reverso del psicoanálisis”. Editorial Paidós. 2004
Miller, Jacques – Alain. “El lugar y el Lazo”. Publicación de la Escuela de la Orientación Lacaniana.
Morao, Marisa. “Del autismo del síntoma al lazo transferencial”, en Virtualia. Revista digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Año VI. N° 16. Febrero - Marzo 2007.
Rabinovich, Diana S. Lectura de "Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis". Ficha de la Cátedra: Psicoanálisis Escuela Francesa. Cát. 1. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología.
Tarrab, Mauricio. “Un lazo social inédito”, en Virtualia. Revista digital de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Año I. N° 2. Julio 2001.
[1] Lacan, J. “Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis”. Escritos I. Siglo XXI Editores. Pág.308. [2] Fuente: Real Academia Española. Versión on – line. [3] Fuente: Real Academia Española. Versión on – line. [4] Miller, Jacques – Alain. “Hacia PIPOL 4 – Contexto y apuestas del Encuentro – Textos Fundamentales”. Transcripción de Catherine Bonningue de la intervención de Jacques - Alain Miller en las Jornadas PIPOL 3, celebradas en París, los días 31 de junio y 1 de julio de 2007, sobre el tema "Psicoanalistas en contacto directo con lo social", en http://ea.eol.org.ar/04/es/template.asp?lecturas_online/textos/miller_hacia_pipol4.html#notas [5] Miller, Jacques – Alain. Op.cit. [6] Miller, Jacques – Alain. Op.cit. [7] Miller, Jacques A; Laurent, Eric. “El Otro que no existe y sus comités de ética”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2006. Pág. 15.
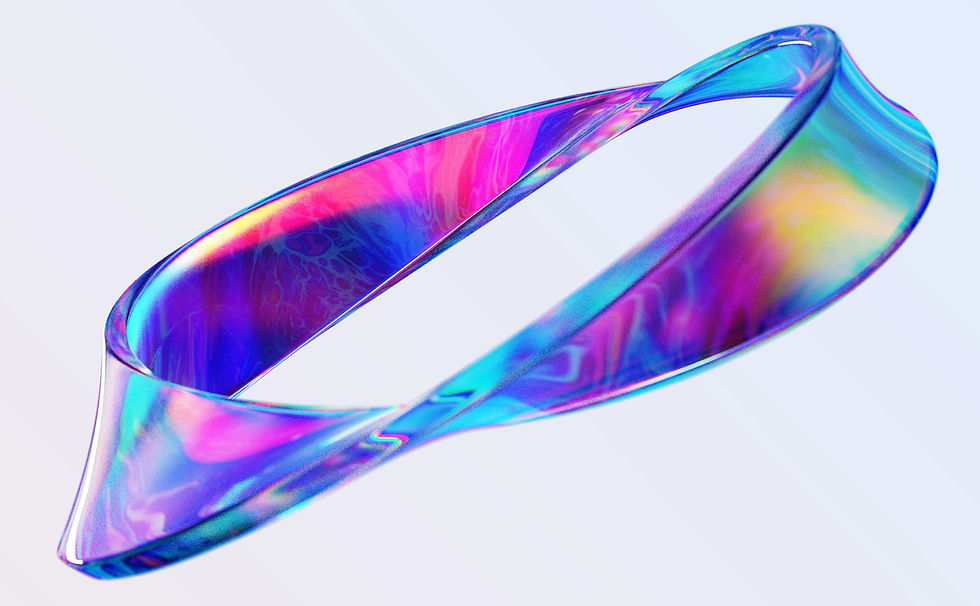

Comentarios