Una mirada psicoanalítica a los intentos (fallidos) de "educar" el goce.
- Luciana Merkt
- 25 may 2022
- 7 Min. de lectura
Actualizado: 26 may 2022
“Adoramos el caos, porque amamos producir orden”
M. C. Escher
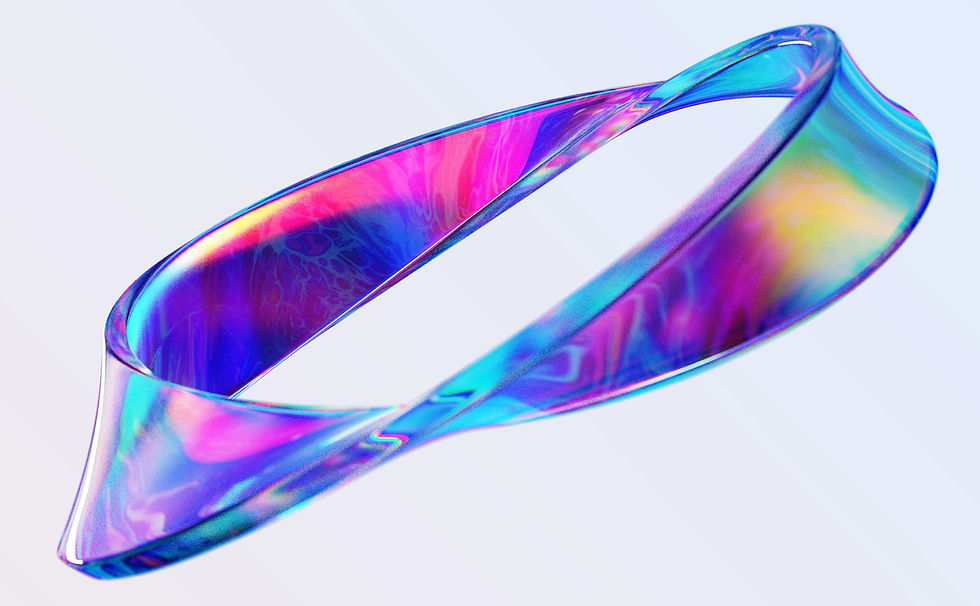
Cuando Freud escribió en 1925 su “Prefacio para un libro de August Aichhorn”, consideró que educar constituye un oficio “imposible”, al igual que gobernar y psicoanalizar. Esta idea será retomada en 1937 en su texto “Análisis terminable e interminable” para dar cuenta de una imposibilidad en el sentido lógico de la inexistencia de un “para – todos” que totalice modos singulares en un universal alienante. La educación, el gobierno y el psicoanálisis tienen como denominador común la implicancia ineludible de la subjetividad de aquellos a quiénes están dirigidos e involucrados en ellos. Si hablamos de subjetividad, es imposible dejar de considerar la singularidad del deseo y de la pulsión en todas sus manifestaciones.
Es en este sentido que, para el psicoanálisis, la educación es siempre parcial dado que lo esperable es que el niño incorpore un orden social preexistente y que para ello “aprenda” a dominar sus pulsiones. Es en esta renuncia subjetiva a la satisfacción inmediata de las pulsiones eróticas y agresivas que se basa la cultura y el malestar que ella conlleva. De modo que no hay cultura posible sin educación: “La educación tiene que buscar un camino entre el escollo del dejar hacer y el escollo de la prohibición… Se tratará, pues, de decidir cuánto se debe prohibir, en qué épocas y con qué medios”[1]. ¿En dónde reside la imposibilidad del oficio de educar mencionada anteriormente?, lo responde Freud en sus palabras: “Y luego habrá de tenerse en cuenta que los objetos de la influencia educadora entrañan muy diversas disposiciones constitucionales, de manera que un mismo método no pueda ser igualmente bueno para todos los niños”[2]. Es decir, que no existe un único método universalizante en que la educación influye sobre la subjetividad, sino que en todo caso deberá evaluarse qué métodos son “buenos” para qué sujetos en particular.
Ahora bien, si educar es lógicamente imposible, ¿cómo pensar a la denominada “educación sexual”? En otras palabras, ¿cómo pensar que lo más subjetivo, lo más singular de cada uno de los sujetos, la sexualidad, pueda ser “educable”?
La Ley 26.150, sancionada en el año 2006, establece los lineamientos del Programa de Educación Sexual Integral, obligatorio para todos los “educandos” desde el nivel inicial a la escuela secundaria, en todos los establecimientos públicos y privados del país.
En sus artículos promueve la incorporación de la Educación Sexual Integral en las propuestas educativas “orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas”, “asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral”, “promover actitudes responsables ante la sexualidad”, entre otros. Como psicoanalistas, resulta ineludible preguntarnos, ¿es posible llegar a una “armonía” o “equilibrio” en la formación “integral” de los sujetos cuándo es el mal – estar en nuestra cultura, justamente el desequilibrio inherente a la vida en sociedad, aquello que constituye los cimientos de esta ley?, ¿o acaso no son las nuevas formas de expresión de la sexualidad con las cuáles la sociedad no sabe aún cómo actuar aquellas que impulsaron la necesidad de establecer en reglas escritas lo que la Ley simbólica no puede contornear y significar?
En esta era, en la cual el Otro tambalea en su investidura de producir una interdicción, en la cual la Ley por excelencia, la Ley paterna, falla (más de lo esperable) en su función de prohibir para producir sujetos deseantes, las normas escritas se presentan como intentos (necesarios) de hacerlo consistir de alguna manera. Tomando las palabras de De Lajonquière, se vuelve importante establecer la diferencia entre la ley y la regla. Mientras que la ley se instaura a partir de y a la vez funda una renuncia, la regla es aplicada “en nombre de la necesidad trascendente de dar cumplimiento a un programa moral”[3], en el intento de fabricar un todo, un individuo virtuoso, una sociedad ideal; su valor reside en el “espejismo narcisista” al cual ella misma da lugar. La Ley del Nombre del Padre, la Ley que Levi-Strauss llamó Ley de prohibición del incesto alude y crea la diferencia: “Es lo que es, pero podría ser lo contrario y, sin embargo, renunciamos en nombre de la ley para todos”[4].
Es en esta articulación en la que Freud se basa cuando construye la ficción sobre el origen de la Ley en “Tótem y Tabú”: No tendrás a todas las mujeres. La Ley paterna es el No – Todo.
La educación debería invocar el espíritu de las leyes[5], enuncia De Lajonquière. Es decir, que las intervenciones de un adulto sobre un niño o adolescente deberían apuntar a ordenar(le) el mundo a partir de la arbitrariedad de la diferencia entre “esto” y “aquello”. El niño/adolescente aprehende esa diferencia, esto es, efectúa una renuncia a querer ocupar el lugar de un adulto, para acatar el ordenamiento que la Ley supone. Dicho en otras palabras, el niño/adolescente aprehenderá la Ley del deseo, no – todo se puede en este mundo, y eso lo convertirá en un sujeto deseante. En palabras de Elizabeth Roudinesco, “Freud inventa entonces una estructura psíquica del parentesco que inscribe el deseo sexual – vale decir, la libido o el eros – en el corazón de la doble ley de la alianza y filiación”[6]. Esto le posibilita separar la vida orgánica de la actividad psíquica y diferenciar deseo sexual – aquel que se desliza en la palabra – de genitalidad, de la cual se ocupa la sexología.
Ahora bien, ¿qué sucede en la actualidad? La diversidad, las problemáticas ligadas a la llamada identidad de género, la búsqueda de la legalización del aborto, escapan al control social; se presentan como una disrupción frente a la cual la respuesta no es un ordenamiento a partir de la arbitrariedad de la diferencia, sino el binarismo. Del pañuelo verde al pañuelo celeste, de la proclamación de la necesidad de la “educación sexual” al “con mis hijos no te metas”, del patriarcado al feminismo, distintas manifestaciones sociales intentan dar cuenta de un malestar propio del horizonte de la época que no podemos eludir de ninguna manera. El pensamiento basado en la lógica binaria en la cual “o sos esto, o sos aquello” intenta encontrar en las leyes consideradas como “reglas” un atisbo de (des) orden, allí donde el sujeto de alguna manera queda perdido, boyando, entre el “deber – ser” y su deseo: “O sos homosexual, o sos heterosexual”, “o sos feminista o sos machista”, “o defendés el aborto o defendés la vida”. Tal vez sea este uno de los motivos de la preocupación de los docentes y educadores a la hora de encarar temáticas referidas a las sexualidades en la actualidad: quedar “encasillados” en dicha lógica binaria y sufrir las consecuencias sociales de eso. No se trata aprehender la arbitrariedad de la diferencia, en tanto renuncia que funda un deseo, sino de la lógica especular de estar de uno u otro lado; la “y” de “esto y aquello” se convierte en “o”, “o esto, o aquello”.
Los desbordes de la sexualidad se tornan intolerables para la sociedad y, frente a esa intolerabilidad, es necesario canalizarla de algún modo pero el riesgo es aplastarla. Es preciso canalizar la pulsión sexual, en su doble vertiente de agresividad y erotismo. La Ley, con la interdicción que (la) funda, permite crear un orden en torno al deseo. “Sólo la aceptación de la realidad de su deseo por parte del sujeto permite a la vez incluir el eros en la norma, en concepto de un deseo culpable – y por lo tanto trágico – y excluirlo de ella cuando se convierte en la expresión de un goce criminal o mortífero”[7].
Para finalizar, considerar la “educación sexual” como una regla a cumplir para producir una sociedad basada en un ideal, no es otra cosa que producir una antinomia conceptual que no sólo redobla la imposibilidad de un universal (o de la relación/proporción sexual, al decir lacaniano) sino que, al hacerlo, crea la ilusión de la posibilidad de dominio total sobre las pulsiones singulares de los sujetos. Tomada como regla, la Educación Sexual Integral constituye un taponamiento de la imposibilidad de un para – todos. No se trata de “reglar” el “sexo” porque la biología nos viene dada, ni la “sexualidad” porque es la construcción más singular que sobre lo biológico se efectúa.
Por el contrario, conceptualizar la “educación sexual” en tanto ley implica establecer un ordenamiento, singular para cada quién, que no se basa en una lógica binaria, narcisista, que busca llegar a un ideal de aceptación social de la diferencia, sino que por el contrario, la instala en tanto arbitraria y fundante de una pérdida; no hay todo, la unidad sólo es especular, ilusoria y mortífera: “Yo o el otro”. En tanto se deja de lado el espejo, es posible acceder a otro registro, lo simbólico, la falta, el deseo. En lo que a la sexualidad se refiere, no se trata del saber, sino de la verdad. No se trata de imponer un modo de desear sino de posibilitar que el sujeto/alumno gestione su deseo.
En otras palabras, renunciar a la idea ilusoria de gobierno universal de las pulsiones, tal vez pueda dar lugar a pensar en cómo construir modos singulares de hacer – con: hacer – con los vínculos, con el cuerpo propio y ajeno, con los impulsos. ¿Será este un modo posible de “educar” el goce?
Bibliografía de Consulta
De Lajonquière, L. “Infancia e Ilusión (Psico) – Pedagógica. Escritos de psicoanálisis y educación”. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires.
Freud, S. “Análisis terminable e interminable”. Obras Completas. Tomo 24. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “Nuevas lecciones introductoria al psicoanálisis”. Obras Completas. Tomo 23. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “Prefacio para un libro de August Aichhorn”. Obras Completas. Tomo 23. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “Múltiple interés del psicoanálisis”. Obras Completas. Tomo 14. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “Sobre la psicología del colegial”. Obras Completas. Tomo 23. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “Tótem y tabú”. Obras Completas. Tomo 13. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Freud, S. “El porvenir de una ilusión”. Obras Completas. Tomo 22. Editorial Biblioteca Nueva – Losada. España, 1997.
Ley 26150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral, en https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26150-121222/texto
Miller, J. A. “El Otro que no existe y sus comités de ética”. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2006.
Roudisnesco, E. “La familia en desorden”. Editorial Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2007.
[1] Freud, S. “Nuevas Lecciones Introductorias al Psicoanálisis”, Lección XXXIV “Aclaraciones, aplicaciones y observaciones”. Obras Completas. Tomo 23. Editorial Biblioteca Nuevas. Pág. 3186. [2] Freud, S. Op.Cit. Pág. 3186. [3]De Lajonquière, L. “Infancia e Ilusión (Psico) – Pedagógica. Escritos de psicoanálisis y educación”. Editorial Nueva Visión. Buenos Aires. Pág. 81 [4]De Lajonquière, L. Op. Cit. Pág. 82. [5]De Lajonquière, L. Op. Cit. Pág. 82. [6]Roudisnesco, E. “La familia en desorden”. Editorial Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires, 2007. Pág. 96. [7]Roudisnesco, E. “La familia en desorden”. Op. Cit. Pág. 98.


Comentarios